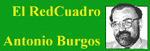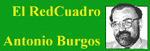| Isabel,
que es la jefa de mi Casa Civil y mi ministra de Hacienda, dejó
el periódico sobre el montón de diarios que teníamos de lectura
sobre la mesa del desayuno y me dio verbalmente la orden de plaza:
-- Ea, se acabó: aquí no
se paga ni una factura más con tarjeta de crédito. Y ni se te
ocurra sacarla en un restaurante desconocido, que tú tiras de
tarjeta como John Wayne de pistola. Mira lo que pone aquí...
Lo que ponía era que una
red de delincuentes extranjeros usaba a falsos camareros en
restaurantes de la comarca valenciana de La Marina para estafar
hasta 400 millones de pesetas a cientos de clientes tras copiar
las tarjetas de crédito con que habían pagado la factura. Se
colocaban como camareros en bares y restaurantes de La Marina
Alta, y cuando los clientes daban su tarjeta para pagar la
factura, antes de cargarla en la terminal de Visa o de American
Express la pasaban por un sofisticado aparatito lector de bandas
magnéticas que llevaban, y sin que lo viera nadie, ni el dueño
del establecimiento ni el comensal, copiaban todos los datos.
Entregaban a la banda luego los datos de las tarjetas de los
clientes y eran copiados en otros plásticos, con los que se
hartaban de comprar ropas, joyas y electrodomésticos de los
caros. El caso no era nuevo. Me recordó la jefa de mi Casa Civil
tras su verbal decreto prohibicionista de tarjetas que algo por
estilo estuvieron haciendo en las autopistas de Cataluña, donde
los falsos cobradores de los controles de peaje copiaban los datos
de las tarjetas de los conductores.
No solamente con estas
sofisticaciones de copiarte la banda de tu tarjeta y hasta tu
partida de bautismo si quieren, sino con un simple teléfono le
tenía verdadero pánico a esos cinco minutos en que pierdes de
vista tu tarjeta en el restaurante, cuando la has depositado con
todo primor y esmero en la cajita de plata que te traen con la
factura, que antes le decían "la dolorosa", pero que
pagada con tarjeta puede llegar a ser dolorososísima. El pánico
a perder de vista la tarjeta empecé a sentirlo cuando compré el
primer billete de avión por teléfono. La señorita de la
compañía aérea me preguntó el nombre, el número de la tarjeta
y la fecha de su caducidad, sin firma ni nada. Y a las señas que
le dije y que no comprobó, me mandó al día siguiente los dos
pasajes. Pensé poco más tarde aquel mismo día, en un
restaurante donde había pagado con la tarjeta y tardaban en
devolverme la cajita de plata famosa:
-- Como sea sinvergonzón,
este camarero puede estar llamando a la compañía aérea, y con
los datos de mi tarjeta le mandan mañana a su casa dos pedazos de
billetes en gran clase a Cancún para él y su señora esposa...
Miré el estadillo de cargos
de la tarjeta de aquel mes con el rigor de Sherlok Holmes con su
lupa. Qué respiro: el camarero de mis sospechas era buena gente y
no había cargado a mi cuenta dos billetes en gran clase a
Cancún, sino que solamente estaban mis dos pasajes a Barcelona.
Pero desde entonces tengo la mosca detrás de la oreja con esto de
perder de vista la tarjeta. Cuando no había estos cacharros
electrónico-telefónicos de pasar el cargo por banda magnética y
se usaban las bacaladeras que sacaban copias con papel de calco
para el talón que habías de firmar, en Nueva York exigía la
gente que le dieran el papel carbón, con lo que manchaba. Me
extrañó mucho, y se lo pregunté a una cliente puertorriqueña
en la cola de una caja de los extintos almacenes Alexander de
Lexington Avenue, por qué todos se quedaban con el papel de
calco. Me dijo:
-- Es para que no los cojan
los raqueteros y falsifiquen la tarjeta...
Aquellos raqueteros de Nueva
York los tenemos ya aquí, y con toda la tecnología punta a su
servicio. De ahí la más que razonada tajante orden de la jefa de
mi Casa Civil: aquí no se paga nada más con tarjeta. Se acabó
pasar esos minutos de auténtico pánico en el restaurante que no
conoces y con ese camarero con tan mala pinta, pensando los
fraudulentos encajes de bolillo que puede hacer con tu tarjeta
mientras la has perdido de vista.
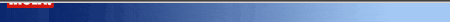
|