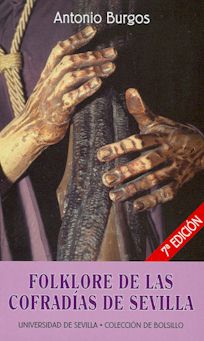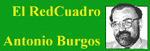| El Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
ha publicado en su Colección de Bolsillo la séptima edición de "Folklore de las
Cofradías de Sevilla". Este libro de Antonio Burgos es ya un clásico entre las
obras sobre la Semana Santa de Sevilla., Publicado por vez primera en 1972, recoge una
serie que con el título de "El habla cofradiera" apareció en la prensa
sevillana en 1966, y que dio origen a la costumbre de editar los actuales coleccionables
de la Cuaresma. La obra ha venido reeditándose ininterrumpidamente desde entonces y
figura ya en todas las bibliografías sobre asuntos cofradieros de Sevilla y de Andalucía.
En esta obra, Burgos hizo una primera aproximación desmitificadora al mundo de capataces
y costaleros, cuando las cuadrillas estaban todavía formadas por los que hoy se recuerdan
como "los profesionales" y aún no habían entrado los hermanos costaleros bajo
las parihuelas. Aparte de ser el primer aporte etnográfico y lingüístico sobre este
tema, tiene además el valor de documento sobre una época de la Semana Santa, la crisis
de los últimos años del franquismo, cuando no podía adivinarse el esplendor actual de
hermandades, cofradías, costaleros y todo lo relacionado con la gran fiesta religiosa de
Sevilla.
Entrevista a A.Burgos en "La Pasión Digital"
Entrevista a A.Burgos tras las 6ªedición del libro
Artículos de Semana Santa
ACOGIDA DE LA OBRA
|
 Diario de Sevilla
7/3/2004
Diario de Sevilla
7/3/2004
la
ciudad y los días

El
pregón de Burgos
Carlos Colón
Hay pregones dichos que es como si no se
hubieran dicho y pregones no dichos que resonarán durante muchos
años en los oídos de la ciudad que sabe oír: el de Rafael Laffón,
el de Juan Sierra, el de Rafael Montesinos o el de Antonio Burgos.
Nada les hubiera añadido a ellos pronunciarlos, pero mucho a la
ciudad oírlos. Y más a la Semana Santa, tan maltratada por la
literatura oral y escrita, en prosa y en verso -sobre todo en
verso-, que se derrama sobre ella como fuego griego que amenazara
dejarla desfigurada. ¿Qué le da el pregón a quien ha escrito el
Discurso de las cofradías, Palma y cáliz de Sevilla,
El rito y la
regla,
Armaos en San Lorenzo,
El último armao o Las manos del Gran
Poder? ¿Y cuánto pierde el pregón por no haber sido dicho por
quienes escribieron estos poemas en verso o en prosa? Respondan
ustedes mismos.
El bellísimo poema en verso que figura en tercer lugar -tal vez el
mejor que se haya escrito sobre la Semana Santa, con la venia de
Madrugada del destierro- está dedicado a quien escribió los tres
poemas en prosa que le siguen.
Rafael Montesinos se lo dedicó al
Antonio Burgos que escribió, entre tantas otras, esa maravilla
-que le envidio como un manto de hojarasca sobre terciopelo negro
de las Antúnez envidia al camaronero de Ojeda que este año lleva
nuestra Esperanza- en la que se cuenta cómo cuando César oye los
rosarios del palio de Montesión, se baja de la columna y... "Nadie
le ve con paso menudo y apresurado dirigirse a la calle Ancha de
la Feria, meterse en un portal, tocar la campana de una cancela,
oír la voz de la vieja del Candilejo, que allí vive y que cada año
le dice, con un geranio en el moño y la lejana belleza de la
juventud en la profundidad de sus ojos: -Hijo, menos mal que
vienes... Ya me estaba yo diciendo este año: a ver si me va a
fallar Julio... Y sube a una alcoba del principal, y allí, ante el
armario de dos puertas cuyas lunas reflejan el cuadro de la
Macarena de la cabecera de la cama, tiene cada Jueves Santo su
ropa de armao el que las legiones mandó, el que conquistó los
pueblos. Miradlo cómo se calza medias y sandalias, cómo triunfa
Roma en los flecos de oro que lleva el borde de la enagüeta.
Miradlo cómo se ciñe la coraza, cómo se mira al fondo del espejo y
el viejo azogue le devuelve las aguas del Rubicón. La suerte está
echada. Enciende un cigarro, se cala el casco, toma sobre el
hombro la corta lanza, que banderilla torera parece más que
hierro, y se echa al barrio". ¿Comprenden ahora lo que les digo?
Este mismo Antonio Burgos a quien hoy quiero dar ese abrazo que
reservamos para el día en que sale la cofradía de los amigos ha
escrito, el pasado 1 de abril, otro artículo de antología
-es de
esperar que literalmente sea así- sobre
el antisemitismo que
pervive en los judíos de los pasos. Como no afecta al Herodes que
desprecia a mi Señor de San Juan de la Palma, que no era judío, lo
recomiendo calurosamente a todo aquel que a estas alturas aún no
se haya enterado de que Jesús Nazareno era judío.
|
|
 Diario de Sevilla,
8/3/2004
Diario de Sevilla,
8/3/2004
La academia del costal
La reedición de un clásico. Antonio
Burgos analiza los cambios sucedidos en el mundo del costal casi cuatro
décadas después de que escribiera su libro ‘Folklore de las cofradías de
Sevilla”, que la Universidad ha vuelto a editar este año
Fernando Pérez Ávila.
Treinta y
ocho años hace ya que de la pluma de Antonio Burgos saliera su célebre
Folklore de las cofradías de Sevilla. La primera vez que aquella obra vio
la luz fue por entregas en el diario ABC en la cuaresma del año 1966. Tuvo
tanto éxito aquel coleccionable que nueve años más tarde, en 1973, se
editaría en formato libro. “Hubo gente que lo recortó hoja a hoja y lo
llevó a encuadernar”, cuenta el autor. Hoy, casi cuatro décadas más tarde,
está a la venta la séptima edición, reeditada en versión facsímil por la
Universidad de Sevilla.
Mucho ha cambiado durante todo este tiempo en la Semana Santa sevillana.
Más aún en el mundo del costal, eje sobre el que gira la obra de Burgos.
Entonces las cuadrillas formadas por profesionales del muelle amenazaban
con huelgas y ahora sobra gente en cada igualá. “Hay hasta lista de espera
para entrar en una cuadrilla. Por ejemplo, me harté de recomendar a
conocidos a Luis León para que entraran en el paso de la Macarena y no
había manera de meterlos”.
La llegada de los costaleros hermanos provocó una revolución en la
concepción de las cuadrillas y en el andar de los pasos. Burgos detecta
hasta un cambio en el lenguaje. “Ahora existen términos que definen
aspectos que antes no había”. Uno de ellos es el conocido movimiento
puesto de moda por los misterios trianeros de avanzar con el pie
izquierdo. Burgos nunca fue muy amigo de las estridencias en el andar de
los pasos, pero asegura que este Lunes Santo se reconcilió, “por una vía
etnográfica”, con la forma de llevar los pasos en el otro lado de la
orilla. Vio la entrada en Campana del Señor del Soberano Poder y le
recordó mucho a las cofradías de Cádiz. “Estoy muy vinculado con esa
ciudad y pensé que Triana es el barrio más gaditano que hay en Sevilla. El
movimiento de costero a costero me recordó mucho a los cargadores, al paso
de horquilla que lleva el Cristo de la Misericordia, que además estaría en
la calle a esa misma hora”.
La eliminación de cuadrillas profesionales supuso además el cambio de unos
hombres desnutridos y mal alimentados bajo los pasos a unos chicos fuertes
y cada vez más preparados físicamente. “Ayer me encontré a mi sobrino
cuando iba a dar un relevo en el Cristo de la Expiración del Museo. Él es
un joven bastante alto y me dijo que iba en la sexta trabajadera. Lo
primero que pensé es que en la primera irían jugadores de la NBA”.
Mientras los costaleros son cada vez más altos, las parihuelas, faldones y
zancos conservan la talla de antaño, “y ya a algunos se les ven hasta las
corvas por debajo del paso”. El cambio llevó también al aumento de los
ensayos previos para que todo discurra a la perfección. “Para mí se ensaya
demasiado. Se ha perdido la emoción de una salida de un palio que pegue
con las perillas en un dintel. La ojiva de San Julián estaba antes de su
restauración llena de golpes y ahora el paso cabe sobrado. Hace treinta
años llegaba el hombre del muelle reventado, que no sabía ni qué cofradía
sacaba, y le pegaba un perillazo a la puerta como Dios manda”.
Volviendo a la renovación lingüística, el autor nota que se pierden
algunos términos clásicos del costal. “Casi no se usa ya trabajadera, que
se ha sustituido por palo. Además, la gente no habla de vuelta sino de
revirá”. Aprovechando la esquina, Burgos pasa del cambio en el habla a la
renovación en el terreno de la música sacra. “Ya no se concibe una vuelta
sin una marcha. En la época en que escribí este libro los pasos daban la
vuelta de forma rápida porque no había bandas como las de ahora. Sólo
estaba la banda de Soria y todos los cofrades íbamos detrás del palio que
la llevara: el Socorro, las Aguas, el Dulce Nombre… Una revirá en una
esquina en esta Semana Santa puede durar varios minutos y más de una
marcha. También las cornetas han alcanzado una polifonía admirable”.
Sobre la actual Semana Santa, dice Burgos que lo mejor que ha visto ha
sido la vuelta –“me resisto a utilizar el término revirá”– de la Virgen de
los Dolores de la Hermandad de las Penas de San Vicente para enfilar la
calle Sierpes. “La mayoría de los pasos dan la vuelta ahí como si fueran
coches. Pero cuando veo a Antonio Santiago me acuerdo de Rafael Franco y
sus ratones. Llevó el paso hasta la tribuna, con las maniguetas metidas
entre las sillas, y mandó la derecha delante de una forma magistral”,
describe el periodista, en una suerte de homenaje a aquel capataz cuyo
nombre rotula una callejuela ubicada muy cerca del lugar de la revirá de
Sierpes.

Reeditado el libro «Folklore en las
cofradías de Sevilla».
José Luis Montoya, ABC de
Sevilla, 6/3/2004
Y ahora, aunque continúo con cuestiones
relacionadas con la Semana Santa, paso de la vertiente imaginerística a la
literaria, porque no quería dejar de comentarles que un año más, el
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla ha reeditado el
libro «Folklore en las cofradías de Sevilla», del estimado amigo y
compañero Antonio Burgos, que es todo un clásico en la materia, pues,
escrito en 1972, fue el auténtico precursor de otros de esta misma
temática que lo imitaron.
Y en cuanto a su contenido, a través de las ciento cincuenta páginas del
libro, Burgos realizó una primera aproximación desmitificadora del mundo
de capataces y costaleros cuando todavía eran profesionales, pues hay que
recordar que la primera cuadrilla de hermanos, la del Cristo de la Buena
Muerte de la Hermandad de los Estudiantes -de la que tuve el honor de
formar parte-, no efectuó su primera salida hasta el año 1973. Y aparte de
haber sido el primer aporte etnográfico y lingüístico sobre la cuestión,
el libro tiene además el valor de documento histórico, porque retrata una
etapa de la Semana Mayor hispalense en la que todavía no se podía imaginar
nadie, ni por asomo, la eclosión y la revolución que las cuadrillas de
hermanos iban a conocer y suponer, como nadie podía imaginar, en el citado
año 1973, la fuerza que dichas cuadrillas iban a tener en el futuro en el
seno de sus propias corporaciones, pues últimamente vienen influyendo, a
veces incluso de forma absolutamente decisiva, en las elecciones de
hermanos mayores y juntas de gobierno .

Séptima edición de
Folklore en las cofradías de
Sevilla», de Antonio Burgos
J.M. Rondón, El Mundo
de Andalucía, 6/3/2004
El Secretariado. de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla acaba de poner en las librerías la séptima edición
del número seis de su colección de bolsillo "Folklore de las cofradías de
Sevilla, del escritor y columnista de EL MUNDO de Andalucía Antonio Burgos.
Este volumen, publicado por primera vez en 1972, ha sido reeditado
continuamente desde entonces, hecho que la ha convertido en una de las
títulos clásicos no. solamente de la popular colección de bolsillo de la
Universidad, sino de la bibliografía de la Semana Santa.
En "Folklore de las cofradías de Sevilla" se
recogen las trabajos de la serie que, baja el título. de "El habla.
cofradiera", apareció en la prensa sevillana en la Cuaresma de 1966 y que
dio origen a la posterior costumbre periodística de los coleccionables de
Semana Santa. En dicha serie, par vez primera, se estudiaban
sistemáticamente todas las voces del habla de capataces y costaleros, así
coma la etnografía de los pasos y de la cofradía en la calle.
El libro tiene forma de diccionario, ya que recoge toda la
terminología cofrade, y también es el primero de varios recorridos
lexicográficos que luego se han hecha sobre la
Fiesta, de tal modo que muchos de estas términos san ya de uso común entre
las aficionados a la Semana Santa. Cama asegura en el propio autor en el
prólogo «nuestra intento es, pues, recoger con mayor o menor acierto la
variada gama de voces, expresiones, locuciones y dichos del habla de Semana
Santa, que no han tenida cabida en las repertorios lexicográficos». «Este
habla cofradiera -continúa Burgos- es un espejo. perfectamente limitada en
el espacio. y en el tiempo., en el.que se mira la cambiante realidad de la
lengua castellana hablada en Andalucía».
.
|