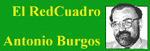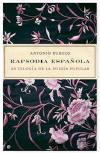ANTONIO BURGOS | EL RECUADRO
Pésame
gatuno a Sánchez Dragó
Querido Fernando, compañero de gatos y de letras:
Nunca me podía imaginar yo que nuestra sensibilidad colectiva iba a alcanzar cumbres de ternura y de sentimiento que me permitiesen que yo ahora te escriba para darte el pésame por la muerte en trágicas circunstancias de tu querido gato Soseki, el que sacabas por la tele, al que bautizaste así en homenaje a Soseki Natsume, el novelista de «Yo, el gato». Yo le había dado a mi maestro don Manuel Halcón el pésame por su caballo. Aquella mañana llegó al hotel Alfonso XIII sin quitarse los botos camperos y con corbata negra. Le guardaba luto a su caballo. A muchos amigos, y muy recientemente a mi cuñado Daniel Herce, les había dado el pésame por un perro, de su querido, leal perro. Pero nunca, Fernando, me imaginaba yo que el culto a nuestros amos y señores los gatos iba a alcanzar en España este refinamiento y sensibilidad, como si estuviéramos en Gran Bretaña, que me permitiera hoy escribirte esta carta a la trágica muerte de Soseki en el montacargas. Carta que te juro por mis tres gatos, por Remo, por Rómulo y por Romano, que quisiera no haber escrito nunca. Como nunca hubiera querido escribir «Alegatos de los Gatos», el libro que le dediqué a la verdadera memoria de Adriano, nuestro gato gaditano libre y anarquistón, quizá reencarnación de Fermín Salvoechea, que también se nos fue trágicamente al cielo de los gatunos, en el que creemos con la misma firmeza que en el de los hombres.
Isabel, que adoraba a Adriano como Naoko veneraba a Soseki, me dice que te oyó llorar por la muerte de Soseki. Lágrimas de hombre por su gato querido. Lágrimas ante la muerte. La gente no comprende que tú llores por Soseki como yo lloré, ¿pasa algo?, por Adriano. Al que sigo recordando. Como tú nunca te olvidarás de tu atigrado Soseki, que nació en Castilfrío y que ahora es tierra de recuerdo bajo la nieve y la plata de un olivo. Hago mío, Fernando, porque yo lo he sentido, ese sentimiento de abandono que experimentarás cuando los que no tienen esta sensibilidad ni adoran a nuestros gatos (que nunca olvidan que fueron dioses en el antiguo Egipto), te digan al verte llorar:
—¿Pero por un gato vas a llorar? Si era nada más que un gato.
Ni más ni menos que un gato. Nada menos que todo un gato. En cuya panza fría, en cuyos ojos de vidrio, ay, cabe toda la muerte. Soseki te ha demostrado lo que a mí me enseñó Adriano: que todas las muertes son la muerte. Que se comprende mejor el sentimiento humano al sufrir por la muerte de un gato. En tu emocionante obituario de Soseki, te has preguntado: «¿Se puede querer a un animal como a un hijo, como a una madre, como a un padre, como a un amigo?» Y te has respondido: «Se puede. Doy fe.» Claro que se puede. Y se debe, para pagarles parte de cuanto nos dan estas peludas fábricas de ternura. Más leales de cuanto la gente piensa, en la mala prensa de diabólicos que tienen desde la oscura Edad Media. Más fieles y auténticos que muchos hombres. Libres. Tú y yo amamos a los gatos, Fernando, porque ese gato que se nos pone a ronronear de placidez sobre la mesa del escritorio cuando estamos tecleando nuestros jornales nos está dictando la letra y la música de la canción de la libertad que amamos.
Veo tu foto con Soseki, con tu atigrado, peludo, inteligente Soseki, y es una viva estampa de los tres callejeros que Isabel recogió abandonados, Remo, Rómulo y Romano, y ahora nos acompañan con sus lecciones de ternura veinticuatro horas sobre veinticuatro. Lo de Víctor Hugo: «Dios creó al gato para ofrecer al hombre la oportunidad de acariciar a un tigre». En los ojos de Soseki veo lo feliz que fue contigo, como cuando lo bajaste en el Ave a Sevilla, en su butaca de clase club, con su billete de 35 euros ida y vuelta, y te acompañó luego a Cádiz para recibir el premio de los amigos del Club Liberal. El libre Soseki se sentiría en Cádiz como en su propia patria: en la Cuna de la Libertad. Sabes mejor que nadie que un gato señorial, inteligente, noble, sensible, libre como los nuestros, es la mejor Estatua de la Libertad, que se quite el frío bronce de Nueva York ante el calorcito de una barriguita peluda. Me explico perfectamente, pues, tus lágrimas de un hombre por su gato. Comprendo tu luto, Fernando. Como comprendí aquella corbata negra que mi maestro Manuel Halcón traía la mañana en que se enteró que se le había muerto su caballo.
EL ARTICULO DE FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ (El Mundo, 1 de diciembre de 2008)

Soseki,
el gato de Dragó MORTAL Y TIGRE
«¿Se puede
querer a un animal como
a un hijo, como a una
madre, como a un padre,
como a un amigo? Se
puede. Doy fe». El
escritor se despide de
un ser amado
FERNANDO
SANCHEZ DRAGO
No es
fácil escribir con los
ojos anegados en
lágrimas. No es fácil
escribir con dos
comprimidos de
trankimazín en el
cuerpo. No es fácil
escribir cuando se está
sonado. No es fácil
escribir con 72 horas de
insoportable dolor a
cuestas y sabe Dios
cuántas más, o días, o
semanas, o meses así,
por delante. No es fácil
escribir después de
asomarse al horror. No
es fácil escribir
-dicen- después de
Auschwitz. No es fácil
escribir, en efecto,
cuando el sentimiento de
culpa nubla la
inteligencia y desgarra
la conciencia. No es
fácil escribir cuando un
ser inmensamente amado
que te amaba
inmensamente muere y tú
has sido el instrumento
involuntario de esa
muerte. No es fácil
escribir cuando, para
hacerlo, se aprieta la
tecla de encendido del
ordenador y lo primero
que aparece en su
pantalla es la imagen de
la persona que se ha ido
para siempre. No es
fácil escribir, en suma,
cuando no se tienen
ganas de vivir.
¿Exagero? No. ¿Exageraba
Umbral en el mejor de
sus libros? Mortal, como
el suyo, y tigre es mi
dolor, porque atigrado,
y no rosa, era el
ausente cuya presencia
ha llenado, uno a uno,
todos los instantes de
mi vida a lo largo de
los dos últimos años.
¿Se puede querer a un
animal como a un hijo,
como a una madre, como a
un padre, como a un
amigo? Se puede. Doy fe.
¿Persona? Sí, aunque
sólo (¿sólo?) fuese un
gato, porque persona es
todo lo que tiene alma,
y Soseki la tenía. Quien
lo trató, lo sabe. Era
-¿es?- el ser más noble,
más bueno, más
simpático, más sensible,
más inteligente e,
incluso, más guapo que
he conocido. Parecerá,
una vez más, que
exagero, pero quien
exagera, miente, y yo no
estoy mintiendo. Digo mi
verdad.
Sus amigos, quienes lo
conocieron, comentaban:
no es un gato, no hay
gatos así, es un ángel
encarnado, es vuestro
ángel de la guarda, está
aquí para protegeros,
para enseñaros...
Nos enseñó, en efecto.
Nos enseñó a amar. Así
de simple, así de claro.
Y yo, sin embargo, en el
último instante de su
vida, cuando la mano de
hielo de la muerte se
cernía sobre él, no supe
protegerlo, no estuve a
la altura de lo que las
circunstancias exigían
ni de la ciega confianza
que había depositado en
mí. Le fallé, le fallé,
le fallé... ¡Dios!
Rasca, cruje, duele,
hiere. Nunca me he
sentido tan mal.
Sentimiento de culpa,
decía. ¿Por qué hice lo
que hice? ¿Por qué no
hice lo que no hice? ¿Y
si hubiera hecho tal
cosa ¿Y si no hubiera
hecho tal otra? ¿Y si, y
si, y si...?
Lo sé, lo sé. Es el
fatum. Es un accidente.
Sin volición no hay
culpa. ¿Pero no es
culpable la negligencia,
la distracción, la falta
de reflejos? No me
absuelvo, no me perdono.
¿Qué penitencia debo
cumplir para que Soseki
me perdone y me
absuelvan las personas a
las que se lo arrebaté?
Naoko, sin ir más lejos.
Era su bebé, quiere que
tengamos otro -humano,
hijo nuestro- y creía
que Soseki lo vería
nacer, se metería en su
cuna, vigilaría su
sueño, jugaría con él y
estaría, hasta mi
muerte, con nosotros.
Mi conciencia no puede
soportar cuatro dolores
simultáneos: el de ella,
el mío, el de Soseki
-dos minutos de
espantosa agonía y un
futuro de felicidad
segado de repente en
plena juventud (¡qué
injusticia, Dios mío,
qué injusticia!)- y el
del remordimiento.
¿Injustificado éste?
Supongo que sí, pero esa
conjetura, razonable, no
me sirve de consuelo. El
corazón tiene razones
que la razón no conoce.
Suelo citar a santa
Teresa: No importa nada;
y si importa, ¿qué
pasa?; y si pasa, ¿qué
importa?
Pues me trago la cita y,
con ella, la doctrina
del desapego de Buda y
la ataraxía de los
estoicos. Lo de Soseki,
me importa. ¡Vaya si lo
hace! Estoy deshecho.
Juro por Dios, y por
Buda, y por Marco
Aurelio, que vivo más su
muerte que mi vida.
Yace ahora al pie del
olivo de mi jardín.
Había nacido en
Castilfrío y en
Castilfrío reposará su
cuerpo. Naoko y yo hemos
escarbado su tumba
diente a diente, lo
hemos depositado boca
arriba en ella, le hemos
rascado la panza,
ofrecida por última vez,
mientras nos miraba con
los ojos abiertos,
apenas vidriados y
llenos aún de amor,
hemos alzado su patita
derecha -de ese modo,
levantada y agitada por
Naoko, su madre, se
despedía siempre de mí
cuando yo salía de casa-
y hemos recibido de él,
después de besarlo, su
último adiós. Hizo suyo
en el postrer instante
el ideal de Roma: murió
joven y tuvo un cadáver
bonito. Tan bonito como
en vida lo había sido no
sólo su cuerpo. También
sus actos y su alma.
Su tumba está ahora
cubierta de nieve.
Habría correteado hoy
sobre ella, feliz,
persiguiendo a sus
amigos, los pájaros, y
jugando con sus amigas,
las hojas, si...
¡Maldito condicional!
En el lugar donde murió
-un montacargas- hemos
encendido velas y unas
varillas de incienso, y
hemos puesto un tazón de
friskies, un cuenco de
agua, unas briznas de la
hierba que le gustaba
mordisquear y un puñado
de los chicles
especiales que le
dábamos, a veces, como
premio de su conducta,
siempre intachable. Es
lo que, según los
budistas japoneses, hay
que hacer en tales
casos.
Antes de enterrarlo,
cuando ya estaba en su
pequeña fosa, me
arrodillé ante ella y le
pedí perdón. Es otro
consejo de Buda.
¿Son bobadas? ¡Por
favor! No digan eso, no
piensen eso. Nunca es
bobada lo que dicta el
afecto, la misericordia
o la esperanza.
¿Afecto? He recibido hoy
decenas de llamadas, y
no todas eran de
parientes y de amigos.
Algunas eran de
desconocidos. Quizá,
entre ellos, había,
incluso, algún enemigo.
Sería, de ser así,
mérito de Soseki.
Seguían su alto ejemplo
de concordia, de bondad,
de pata tendida en gesto
de saludo. Estaban
sokegados.
Soseki, sosiego.
Sosekémonos todos.
¿Esperanza? Sí. También
dicen los budistas
japoneses que las
personas muertas se
reencarnan dentro de los
49 días siguientes al de
su fallecimiento. Busco
un gato que haya nacido
o vaya a nacer en ese
plazo. Que sea vital y
tigre, por favor.
Claro que si Soseki era,
como muchos sospechamos,
un ángel, lo mismo no se
reencarna. Bueno. Me
esperará allá arriba,
con mi madre, que
adoraba los gatos, y con
el resto de mis gatos
muertos, y en el ínterin
seguirá revoloteando por
nuestras vidas y nuestra
casa como siempre lo
hizo desde el día en que
motu proprio se subió a
mi coche, en Castilfrío,
hasta que el viernes 28
de los corrientes, a eso
de las tres y media de
la tarde, echó pie a
tierra y emprendió su
vuelo.
Sabía que iba a morir.
Su conducta en los días,
las horas y los minutos
anteriores a su óbito lo
demuestra. Se despedía.
Nos avisaba. Nos dio más
amor que nunca. Naoko y
yo, sorprendidos, lo
comentábamos sin
entender el porqué de
esa actitud. Quería
avisarnos de que el
montacargas maldito es
peligroso y, para ello,
se inmoló.
Nos ha dejado, además de
ese recordatorio, otras
muchas cosas en
herencia. Procuraremos
usarlas bien y rayar
siempre a la altura
ética y estética de
quien nos las legó. Por
ejemplo: nunca, antes,
habiéndonos querido
mucho, nos habíamos
querido tanto Naoko y
yo. Todas las mañanas y
todas las tardes, desde
que murió, meditamos los
tres juntos y el aire se
vuelve amor. No
desfalleceremos. Doy mi
palabra.
Perdóneme Pedro Jota que
convierta hoy esta
página de EL MUNDO en
obituario. Perdónenme
los lectores el
desahogo. Ahogado, en
definitiva, murió Soseki.
No me gusta convertir el
dolor propio en
espectáculo, no me gusta
desempeñar el papel de
plañidera, pero dicen
que escribir alivia,
cauteriza, tranquiliza,
fortalece, cura, es una
terapia...
¿Lo es? No estoy seguro.
Desde la pantalla del
ordenador me mira,
joven, ágil, guapo,
sereno, noble, cargado
de vida y de futuro, y
de fe en mí, Soseki, y
los ojos vuelven a
llenárseme de lágrimas y
a naufragar en ellas.
Naufragio, sí. No sé que
hacer, no sé cómo
contenerlas. Miro el
infinito paisaje nevado
de ese mar que es la
estepa de Castilla a
través de los cristales
y descuelgo el teléfono
como si me aferrara a un
tablón en el océano. Hay
en su contestador un
mensaje. Me lo ha
dejado, mientras
escribía este artículo,
un viejo amigo, un
compañero de colegio y
del alma: Luis Martos,
autor, por cierto, ¡qué
sincronía!, ¡qué
empatía!, de un libro, a
decir poco
extraordinario, que se
titula En busca del
universo invisible.
Léanlo. Lo ha publicado
Letra Clara. ¡Y tan
clara! Les doy este
consejo, quizá
extemporáneo, porque sé
que Soseki, generoso,
amigo de la verdad y
amigo de sus amigos (Luis
lo era), también lo
daría, y me lo inspira.
Ni una jornada, me
susurra desde el pie de
su olivo, árbol de paz,
sin una buena acción.
El mensaje dice:
«Fernando, piensa una
cosa: él ha sido feliz
con vosotros, vosotros
le habéis hecho feliz y
ahora estará para
siempre, feliz, con
vosotros». Que así sea.
Blog de Fernando Sánchez
Dragó
|
 Correo
Correo

Biografía de Antonio Burgos
- Copyright © 1998 Arco del Postigo
S.L.
Sevilla, España.
|